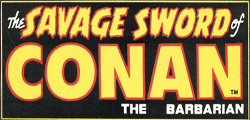| MARVELTOPIA |
| FICTIONTOPIA |
| CHECKLIST |
| STATUS |
| FAQ |
| BULLPEN |
| FORO |
| CONTACTO |
| ENLACES |
LA ESPADA SALVAJE DE CONAN #5 Sonia de Rogantino La canción de las espadas Guión: Alexis Brito Delgado
Cosas malas saben los sabios
Chesterton
I - LA DIABLESA PELIRROJA La batalla había terminado. Los cadáveres cubrían la llanura, como una alfombra carmesí, hasta donde la vista podía alcanzar. En el cielo oscuro, cubierto por pesadas nubes, los buitres trazaban círculos en el aire, esperando el instante oportuno para descender a tierra y tomar su botín. El orgulloso ejército de Solimán el Magnífico había sido rechazado por enésima vez. En los muros, entre las troneras astilladas por los cañonazos y los parapetos manchados de sangre, los defensores de la ciudad lanzaron gritos de victoria ante la retirada de los turcos. Una figura exótica, ataviada con botas de cordobán hasta las rodillas, pantalones bombachos, cota de malla y capa escarlata, levantó su sable, lanzando una risotada mordaz. -¡Volved valientes! -gritó la joven-. ¡Aún me quedan un par de sorpresas en la manga para vosotros! Los hombres que la rodeaban, una mezcolanza de austriacos, españoles, serbios, griegos, alemanes y húngaros, feroces y manchados de pólvora, corearon sus carcajadas. -¿Dónde están? -bromeó un lansquenete- ¡Queremos verlas, Sonia la Roja! Los ojos de la mujer chispearon con diversión. -¡Tendrás que esperar tu turno, compadre! Un corro de risas respondió a la réplica de la pelirroja. Ésta se quitó el casco y se pasó la mano por el rostro pálido, de labios carnosos y diminutas pecas, frotándose la mugre y el sudor del combate. Acto seguido, limpió el acero en la túnica de uno de los ankinji que habían logrado llegar hasta el muro, y esbozó una sonrisa burlona mientras envainaba el arma. El sol rompió los nubarrones, iluminando las armaduras melladas, los arcabuces abandonados, los cascos cilíndricos hendidos, las espadas rotas, los petos perforados por flechas y balazos, y las ropas ensangrentadas de los invasores. La mirada de Sonia recorrió los restos de las otrora invencibles huestes del Gran Turco, distinguiendo las figuras familiares de los jinetes tártaros de Crimea y de la infantería formada por azabs, kurdos y árabes, llegados desde los confines remotos de Oriente, que habían caído derrotados ante la puerta de Karnthner. Después, con la mano sobre la culata de una de las pistolas que le sobresalían en el cinto, contempló los estandartes de sus enemigos y las tiendas de vivos colores de los líderes del asalto; su hermana podía estar en alguna de ellas. Un gesto desdeñoso torció su expresión; lástima que el Señor no pusiera a aquella golfa al alcance de sus manos, le arrancaría la perfumada piel a tiras. La joven entrecerró los párpados por los reflejos cegadores del Danubio e ignoró las naves que flotaban en las sucias aguas, buscando la bandera de siete colas de caballo de Solimán. Al localizarla, entre el estandarte escarlata de los spahís y el gallardete de dos espadas de los jenízaros, un destello acerado y vengativo cruzó sus pupilas; tarde o temprano, Roxelana tendría que pagar su perfidia. Un viento gélido traspasó el campo de batalla y arrancó lamentos a los heridos que agonizaban en el suelo pisoteado por innumerables botas. Sonia ignoró las miradas de deseo y los chistes obscenos que le dedicaban sus camaradas, descendió por una escalera de piedra con pasos firmes, y se dirigió a la taberna más cercana. Necesitaba ahogar su sed en una buena jarra de cerveza.
II - GOTTFRIED VON KALMBACH Horas más tarde, cuando el sol se ocultó en el horizonte, la mujer había bebido lo suficiente para tumbar a cualquier hombre. La luz de las linternas creaba sombras parpadeantes sobre las paredes desconchadas y cubiertas de humedad. En rededor, los soldados bulliciosos trasegaban grandes odres de vino, riendo y cantado canciones groseras, ajenos a lo que les depararía el futuro. Aquella horda de individuos desesperados, formada en su mayor parte por mercenarios, fugitivos y ladrones, habían logrado lo que tantos daban por imposible: detener el avance del Gran Turco hacia Europa. Debido a la borrachera, Sonia experimentó una sensación de camaradería hacia sus compañeros; deseaba abrazarlos con todas sus fuerzas. El alcohol indiscriminado convertía a los mejores guerreros en pálidas sombras de sí mismos. La necesidad había convertido a los allí presentes en hermanos de armas, ninguno combatía por conseguir oro, plata o piedras preciosas, sino para conservar sus vidas. Si los ejércitos invasores conseguían entrar en Viena, acabarían con todos y cada uno de ellos, de la forma más cruel y sanguinaria posible. La joven apuró su enésima jarra de cerveza de un trago y se pasó el dorso de la mano por los labios. Tambaleándose, se volvió en dirección al posadero -un austriaco gordo y fofo de mirada asustada- y exclamó con voz ronca: -¡Sírveme otra, compadre! El dueño del local sonrió mientras colocaba una espumosa copa de latón delante de la pelirroja. -He oído que luchaste como una diablesa esta tarde -comentó. Sonia le devolvió el gesto. -Esos perros nunca podrán con nosotros -dijo con desprecio-. Solimán no sabe dónde se ha metido. Los soldados apoyados en la barra asintieron con grandes voces y brindaron a la salud de la mujer. -¿Crees que tenemos alguna posibilidad de vencer? -inquirió el tabernero con cierto nerviosismo-. ¡Esos diablos de nariz ganchuda cada día son más fuertes! Sonia fue arrogante: -¡Deja de hacer preguntas estúpidas! -gruñó-. Si tienes tanta curiosidad puedes salir afuera y luchar contra los turcos. El dueño de la posada reculó, espantado ante la idea, santiguándose con grandes aspavimientos. -¡Dios me libre de tener que hacerlo! La joven rió con sorna: -¡Hombres! -masculló-. ¡A la hora de la verdad vuelven a las faldas de sus madres como ratas! El posadero enrojeció y estuvo tentado en mandar al infierno a la pelirroja, pero se mordió la lengua y ahogó sus imprecaciones; sabía que Sonia de Rogantino no dudaría en separarle la cabeza de los hombros. La mujer zumbó con sorna: -Te has quedado sin habla, ¿eh? El dueño del local vio las puertas del cielo abiertas: un parroquiano demandaba sus servicios. -Tengo mucho trabajo, muchacha -se disculpó hipócritamente-. Luego continuaremos hablando. Sonia soltó otra carcajada. -Te tomo la palabra, cobardón. Provocativa, la joven se volvió y analizó su entorno con una mirada traviesa; disfrutaba poniendo en su sitio a los individuos de la ralea del posadero. Su visión errática recorrió la chimenea que ardía en el fondo de la estancia, las mesas y taburetes de madera, los cuerpos nervudos y cubiertos de cicatrices, las ventanas destrozadas por las explosiones, y los suelos manchados de vino. En aquel momento, una figura cubierta por una armadura herrumbrosa se detuvo delante de su persona. Al levantar la vista, reconoció al franco al que había salvado el pellejo en las murallas unos días atrás. Achispado, Gottfried von Kalmbach se atusó los largos bigotes rubios en un remedo de seducción, mientras la devoraba con los ojos. -¿Qué tal estás, chica? -dijo-. Menudo día de perros hemos tenido... ¡Pensaba que no íbamos a contarlo! Sonia lo estudió de la cabeza a los pies: cabellos rapados al cero, rostro enrojecido por la bebida, hombros anchos y fornidos, y mandoble de doble puño en su costado. Un bufido escapó de sus labios. -Déjame en paz, gordinflón -rezongó-. ¿Por qué no vas a buscar compañía en otra parte? Von Kalmbach estaba demasiado ebrio para ofenderse por las palabras de la pelirroja. -No seas desagradable, Sonia -dijo-. Una moza joven y hermosa como tú debería tener mejores modales. La mujer estalló en risotadas al escuchar su comentario. -Y supongo que querrás enseñarme las lecciones de cortesía pertinentes en posición horizontal, ¿verdad? La expresión del germano se encendió de placer: no había captado la ironía de Sonia. -¡Por supuesto! -exclamó jubiloso-. ¡Estaría encantado de hacerlo! La joven enarcó las cejas socarronamente. No podía creer que aquél estúpido borracho hubiera sido un Caballero de San Juan y cabalgado a la derecha Marczali; las historias que corrían por la ciudad debían de ser una patraña. ¡Si ni siquiera podía tenerse en pie! Sonia fue burlona: -¿Por qué tendría que reparar en ti, con ese arnés hecho jirones y la bolsa vacía, cuando Paul Bakics está loco por mí? ¡Lárgate, borrachín, tonel de cerveza! Gottfried reculó hacia atrás, herido en lo más hondo, soltando espumarajos de rabia por la boca. -Maldita seas -bramó-. No te muestres tan altanera, sólo porque tu hermana sea la amante del sultán. Con una blasfemia, la mujer desenvainó el sable húngaro, lista para esparcir las entrañas del franco por los suelos. -¡Cerdo asqueroso! -barbotó-. ¡Atrévete a repetir lo que has dicho! Von Kalmbach imitó a la pelirroja: el peso del espadón casi lo arrojó de bruces hacia delante. -¡Guarra! -chilló-. ¡Te voy a abrir en canal! Un tumulto estalló en la posada. Los parroquianos se interpusieron entre ambos, agarrándolos, impidiendo que cometieran una locura. Dos austriacos y un español arrastraron al encolerizado germano hacia la puerta. Éste intentó ofrecer resistencia, pero los brazos que los sostenían fueron inexorables; llevaba excesivas copas en el cuerpo para zafarse de los dedos de hierro que lo arrojaron al exterior. -Vigila tu espalda, viejo -amenazó ella-. ¡Cuando menos lo esperes tendrás un cuchillo clavado entre los omóplatos! Gottfried profirió un juramento enloquecido antes de que le cerraran la puerta en las narices: -¡Que el Señor maldiga a todas las zorras rusas!
III - EL PROTECTOR DE LOS CREYENTES Solimán el Magnífico, hijo de Selim I Yavuz, sultán de Turquía, monarca del Imperio Otomano que se extendía por Europa Oriental y parte del Mar Mediterráneo, ardía de rabia en su suntuoso pabellón. A cajas destempladas, despidió a sus generales, maldiciéndolos como un condenado: -¡Largaros verracos, perros sarnosos, hijos de un chacal castrado! -bramó-. ¡Van a rodar cabezas por vuestra incompetencia! ¡Juro por las barbas del Profeta que el verdugo gastará su hacha de tanto afilarla! Los individuos aterrados, vestidos con livianas túnicas y petos centelleantes, inclinaron los yelmos emplumados y pusieron pies en polvorosa. ¡Preferían la cólera de Alá antes que la de la Presencia! Con los ojos extraviados, Solimán el Magnífico, el Azote de Rodas, apretó los puños hasta que los nudillos se le tornaron blancos; pensaba tomar la ciudad aunque tuviera que sacrificar hasta el último de sus hombres. Furioso, se dirigió a la entrada de la tienda y estudió los muros de Viena iluminados a contraluz por los fuegos del campamento. ¿Cómo diablos, en nombre de Azarael, aquellos blandos occidentales, podían ofrecer tanta resistencia? Las expresiones de sus huestes, ojerosas y derrotadas, demostraban el precio que habían tenido que pagar aquella misma tarde. El Gran Turco sintió como se le inflamaba la sangre en las venas. -Ve a buscar al Visir Ibrahim -gruñó a uno de sus criados-. Quiero verlo inmediatamente. El eunuco salió disparado del pabellón como si el mismísimo Shaitán estuviera flagelándole el trasero. Acto seguido, cuando el hombre desapareció en las tinieblas de la madrugada, Solimán traspasó el pabellón y tomó asiento en la réplica de oro del trono de palacio que había traído para atender a sus aduladores durante el asedio. Melancólico, su mirada vagó sobre los cojines mullidos, los tapices, sedas y pieles de armiño que cubrían el pabellón; extrañaba a la pelirroja Hürrem, la mejor de todas sus concubinas, por la que hubiera renunciado a su reino de ser necesario. La entrada de Ibrahim Pasha, su amigo de la infancia, lo obligó a olvidar a la ardiente rusa. El Gran Visir se aproximó con un revuelo de aterciopelados ropajes y se arrodilló servilmente ante los pies de su amo. -¿Qué deseas, Protector de los Creyentes? El Gran Turco no estaba de humor para tonterías. -¡Levántate, idiota! -chirrió-. ¡Estamos en tierras infieles, no en la corte! Ibrahim obedeció a superior y se puso en pie de un salto. -Quiero saber porqué las murallas no han caído -repuso Solimán-. ¡Me cuesta creer que esos perros hayan logrado resistir nuestras fuerzas! -Luchan como demonios -explicó el Visir con aire consternado-. Nuestro ejército rompe contra sus defensas día a día sin lograr penetrar los muros, Defensor de la Fe. La Presencia restalló como un látigo: -¿Y qué piensas hacer? -inquirió venenosamente-. ¿Acaso vas a esperar a que caiga el invierno sobre nosotros? ¡No estamos preparados para afrontar las nieves gélidas del norte! -No, Protector de los Creyentes -dijo-. He elaborado un plan que nos permitirá acceder al interior de Viena. Solimán enarcó las erizadas cejas con interés. -Cuéntamelo todo. Ibrahim tomó una bocanada de aire. -He sobornado a un armenio para que vuele las murallas. Conoce la zona y está dispuesto a auxiliarnos por su peso en oro. Os aseguro que esta vez no podremos fallar. -¿Podemos confiar en él? -preguntó Su Presencia-. No quiero arriesgarme a perder más hombres por la palabra de un traidor. -No te preocupes por ello, Protector de los Creyentes -afirmó el Gran Visir-. Ha demostrado ser fiel a nuestra causa y sus mensajes nos han sido muy útiles para sembrar el caos y el terror entre nuestros adversarios. Solimán se mesó la barba en punta. -Espero que tengas razón -dijo un poco más animado-. ¡Cuando conquistemos Viena el resto de Europa será nuestra! Ibrahim sonrió, complacido por la astucia de su plan; ignoraba que, dentro de pocos años, la Presencia ordenaría asesinarlo por alta traición en sus propios aposentos.
IV - LA CANCION DE LAS ESPADAS Al amanecer, cuando los primeros haces perezosos de sol despuntaban por el horizonte, Sonia la Roja de Rogantino, abandonó la taberna. Ésta gruñó al sentir la caricia sobre sus ojos y echó a caminar por una calle mal asfaltada. Con movimientos zigzagueantes, recorrió la avenida desierta, circundada por edificios despedazados por las descargas de artillería, mientras apuraba su última jarra de cerveza. Dificultosamente, la joven ascendió a la parte alta de la ciudad, cantando una canción obscena propia de sus antepasados, con la intención de buscar un sitio donde dormir la mona. Una hilera de soldados medio dormidos, capitaneados por Palgrave Philip, pasó a su derecha, haciendo entrechocar las espadas contra las armaduras abolladas por infinitas escaramuzas. -¡Ven con nosotros, Sonia! -la animó Palgrave-. Encontraremos trabajo para ti. La pelirroja levantó la copa vacía con un mohín encantador. -Quizá después, compadre -rió-. ¡Aún me quedan unos cuantos tragos! Los hombres endurecidos por mil batallas sonrieron con admiración: las hazañas de la rusa eran la comidilla de toda la ciudad. -Disfrútalos a nuestra salud -bromeó Philip-. Te estaremos esperando, muchacha. Sonia soltó una carcajada y siguió adelante: comenzaba a experimentar las primeras punzadas de la resaca. Minutos más tarde, al llegar al mercado Am-Hof, el estruendo de los cañonazos le arrancó un respingo. Dando tumbos, encontró refugio debajo de un portal. Un pedazo de tejado cayó en el lugar donde había estado unos segundos antes, levantando una tormenta de polvo. Furiosa, la joven agarró una pistola y desenfundó el acero; los turcos iban a lamentar su ataque. Rostros desfigurados por el pánico llenaron su entorno, lanzando exclamaciones y blasfemias, formando un pandemónium indescriptible. Un grito inhumano irrumpió entre las sombrías torres y chapiteles que se bamboleaban ante su mirada. -¡Estamos perdidos! ¡Los jenízaros están en las puertas! ¡Sálvese quién pueda! Sonia dejó atrás su precario refugio y apartó a empujones a los individuos que entorpecían sus pasos, dirigiéndose hacia la puerta de Saltz. El estampido de los cañonazos y los gritos de los moribundos estremecieron la ciudad. Una marea metálica armada hasta los dientes rompió las defensas de los suburbios. Los arcabuces, culebrinas y falcones tronaron a mansalva, elevando aullidos de agonía y espirales de pólvora; el Turco Invasor había conseguido traspasar el foso. Un cañón tronó desde el exterior y disparó una bala de gran tamaño por encima de los muros. La mujer reaccionó a tiempo y se inclinó detrás de un parapeto: adoquines, pedazos de esquirla y restos humanos, salpicaron las calles ennegrecidas. Acto seguido, con un rugido de guerra, saltó el pozo fuliginoso que había abierto el proyectil y embistió a sus adversarios. El sable destelló como una llama azulada, hendiendo cráneos y extirpando miembros. Sonia esquivó las cimitarras cortantes que buscaban su cuerpo, soltó un juramento ardiente, y trazó un sendero de cadáveres entre las hordas jenízaras. Enervados por la fiereza que emanaba de la mujer, sus compañeros la secundaron, auxiliándola con las espadas y los mosquetes. Aterrados, los hombres de Solimán el Magnífico retrocedieron, vencidos por el empuje indómito de los defensores. Los soldados vitorearon a la pelirroja y arrojaron sus cascos al aire. Entre risas, a la cabeza de un grupo de aguerridos piqueros españoles, la joven asaltó las líneas desperdigadas. De un balazo, reventó la cabeza de un delis y lo arrojó de su montura, convertido en un guiñapo sanguinolento. Un centenar de arqueros alemanes tomaron posiciones a su siniestra; la lluvia de flechas negras masacró a los pocos que no habían caído. Sonia seguía riendo. -¡Volved, hienas del desierto! -desafió a los turcos-. ¡Mi espada reclama carne fresca! Maldiciendo, el ejército invasor se retiró en alas de la victoria, aullando como lobos enloquecidos. El ataque le había costado al Gran Turco un millar de sus mejores hombres. La mujer sorteó los cuerpos inertes desparramados delante de sus pies y propinó una patada a un yelmo. Sus ojos resplandecían con una ironía maliciosa y exaltada; había nacido para combatir y todos lo sabían. Palgrave Philip cruzó la plaza y le estrechó la mano: una fea herida recorría su mandíbula. -Gracias, Sonia -la felicitó efusivamente-. De no haber sido por ti, mis hombres hubieran huido en desbandada. La pelirroja agitó su flameante cabellera. -Déjate de tonterías, Philip, e invítame a una copa -replicó con descaro-. ¡Matar a esos hijos de mala madre me ha dado una sed de mil demonios!
FIN
Si queréis colaborar, ya sabéis, mandadnos un correo. ¡MarvelTópicos saludos! |
(1) All characters and the distinctive likenesses thereof are Trademarks of Marvel Characters, Inc. and are used with permission.
(2) Copyright © 2003 Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved.